Su mirada se quedó clavada en la pulpa de aquel higo que acababa de abrir con pulso trémulo. Sus uñas, largas y ligeramente corvas, amarilleadas por el tiempo, se habían ensuciado con el dulce y viscoso jugo de la fruta, y el interior de ésta, con sus vellosidades carmesíes, le recordó la masa sanguinolenta en que aquella ominosa Guardia Pretoriana había convertido a la carne de su carne, si bien sabía que era un mal necesario que ella misma, muy a su pesar, había propiciado.
Soltó el fruto con desdén y éste se estrelló contra el pavimento, quedándose adherido parcialmente a él, tal era su grado de madurez. Julia levantó la vista durante unos segundos para fijarse en el esclavo sumiller que se acercaba presto a rellenar su áurea copa. De modo casi inconsciente le hizo un gesto negativo meneando la cabeza y, entornando lentamente los párpados, volvió a ensimismarse en el higo reventado contra el marmóreo solado. Ahí estaba él, fútil, insignificante, derramando su fragante néctar sobre el opus sectile verde y grana de perfecta y armónica geometría.
Rememoró entonces las idílicas imágenes de los tiempos felices, cuando sus hijas, las dos Julias, aún eran pequeñas y su marido, Julio Avito, todavía no había alcanzado el rango de cónsul y ejercía de esposo y padre afectuoso. Qué hermosas eran sus niñas, cuánta vitalidad había en aquellas pequeñuelas vivarachas y traviesas que correteaban arriba y abajo por las amplias estancias de su suntuosa domus romana. Cómo añoraba también su casa natal de Emesa, en Siria, una villa suburbana tan luminosa, tan clara…y sobre todo, aquel mosaico tan primoroso que su padre, Julio Bassiano, había encargado a unos afamados artesanos, oriundos de Cartago, para decorar el triclinium familiar. El motivo central, con la diosa Anfitrite cabalgando sobre un delfín, se mantenía vivo en su memoria como tantos y tantos recuerdos de tiempos en los que la paz y la calma no hacían presagiar el intenso y azaroso ajetreo con que se desarrollaría su ulterior existencia. Cuán deliciosa era aquella vida provinciana, sencilla y campechana, desprovista del fasto mundano de la matrona imperial en la que se había convertido por méritos propios.
La luz asiática que la vio crecer se cubrió de sombras en su mente, cuando recordó momentos más infaustos: la conspiración que hubo de llevar a cabo para terminar de una vez por todas con las excentricidades de su nieto, que a punto estuvieron de llevar a su familia y a todo el Imperio a la bancarrota. No podía permitirlo, por más que amase a su descendiente, un bello efebo que había perdido el norte.
—El pobrecito no sabía lo que quería, tanto poder a tan temprana edad le había trastornado —se decía-—. Pero lo peor de todo era su cabezonería, era tan testarudo que se obcecaba en aquellos rituales religiosos absurdos. ¡Pero si ya nadie podía rendir culto a ninguna deidad más que a él y a su dichoso Deus Sol Invictus!
Ella misma había adorado a esta divinidad exótica, demiurgo de su ciudad, Emesa, cuando aún portaba su nombre original: El Gabal. Mas su nieto había llevado las cosas a extremos insospechados, no sólo se había autoproclamado sumo sacerdote de la nueva religión, sino que subyugaba a todo el Imperio con el culto exclusivo a este dios solar. Y ella sabía que eso estaba generando antipatías contra su persona y, por ende, contra su dinastía.
Pintura: "Unconscious rivals" (Rivales inconscientes), 1893, Sir Lawrence Alma-Tadema.
Escultura: busto de Julia Maesa.


















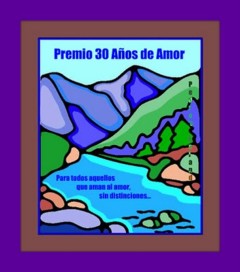
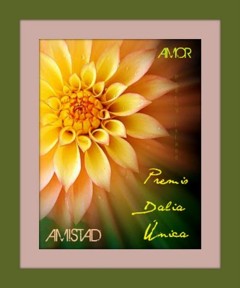
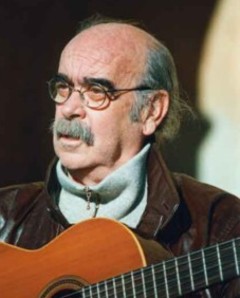











.jpg)





